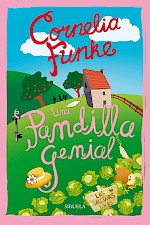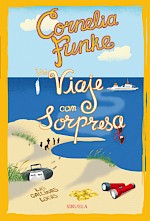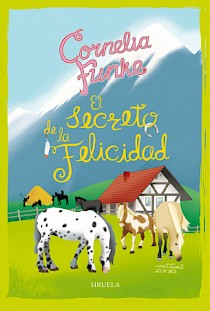
Las Gallinas Locas El secreto de la felicidad
Pasar las vacaciones en una granja de caballos. Algo tan de niñas no es cosa para Sardine, la verdad. Sin embargo, acompañada de las otras Gallinas, las vacaciones son sorprendentemente estupendas. Un suelo de paja es, además, un magnífico escenario de teatro.
Las Gallinas Locas no pueden creérselo: ¡van a pasar juntas las vacaciones de otoño en una escuela de equitación! En la granja hay un grupo de niñas más pequeñas que son un auténtico incordio. Y por si fuera poco, los Pigmeos han salido de acampada por la misma zona.
Melanie echa mucho de menos a Willi; Frida se ha enamorado. Y Sardine no entiende nada, porque también empieza a descubrir sentimientos que desconocía hasta ahora... En estas vacaciones vivirán intensas aventuras. Pero nada dura eternamente y pronto deben regresar a casa, donde representarán la obra de teatro Romeo y Julieta, de William Shakespeare.
- Publicado por primera vez 2006
- Edad A partir de 10 años
- Ilustraciones de Florentine Prechtel
- Editorial Ediciones Siruela
Al cruzar la puerta del colegio, el sol deslumbró a Sardine por completo. Era un maravilloso día de otoño: las hojas habían alfombrado de rojo y amarillo el inmenso patio del recreo y la brisa era tan cálida que parecía que el verano se resistía a marcharse del todo. Sin embargo, Sardine salió del edificio hecha una furia y se dirigió airadamente hacia su bicicleta. Al verle la cara, dos alumnos de primer curso, asustados, se apar-taron para dejarla pasar. «¡Sol! ¡Hojas de colores! —pensó indignada mientras colocaba la mochila en el portaequipajes de la bici—. Yo quiero que llueva, que llueva a cántaros, y que el cielo se ponga gris. Con el día tan horrible que he tenido, no pega ni con cola que haga este tiempo».
—¡Hasta mañana! —le dijo alguien.
Pero Sardine ni siquiera se volvió a mirar. Se subió a la bicicleta en silencio y se fue a casa.
—¡Un insuficiente bajo! —murmuró mientras empu-jaba la bicicleta por el pasillo—. Al menos he mejorado desde la última vez, aunque lo del deficiente alto sonaba mucho mejor. —Agotada, cerró la puerta de su casa y colgó el abrigo en el perchero.
—¡Ya era hora! —exclamó su madre desde la cocina—. Tienes un banquete delicioso esperándote. Has tardado muchísimo en llegar de la escuela, ¿qué ha pasado esta vez?
—¡Bah, nada! —respondió Sardine.
¿Qué iba a decir, si no? Cuando a uno le ponen un suspenso, lo que menos le apetece es llegar a casa deprisa y corriendo para contarlo. Lo que menos. Además, su madre no sabía nada del deficiente, y Sardine tampoco pensaba decir ni pío del insuficiente. Si se lo contaba, ya podía despedirse de las reuniones con las Gallinas Locas, de las tardes en el acogedor cuartel de la pandilla y de todo lo que más le gustaba. Y para colmo, tendría que vol-ver a vérselas con aquella profesora de inglés tan rancia. Ni hablar, el asunto todavía no era tan grave, ni mucho menos. No habían sido más que pequeños despistes, dos pequeños despistes. Tal vez si se repetía una y otra vez eso de que no eran más que despistes, al final acabaría convenciéndose.
Antes de entrar en la cocina, Sardine se puso delante del espejo y forzó una sonrisa. No es que resultara muy convincente, pero al parecer su madre no reparó en ello.
—Será mejor que lo vuelva a meter un rato en el horno —señaló esta cuando Sardine se sentó a la mesa—. ¿O te gusta la musaka fría?
—No me importa —murmuró Sardine, examinando con extrañeza el manjar que había sobre su plato—. ¿Has encargado comida griega por teléfono? ¿Entre semana?
—Sí, ¿por qué no? Llevamos casi una semana alimen-tándonos a base de patatas fritas y guisantes congelados.
—Su madre estiró tímida el mantel. Y es que, curiosa-mente, había un mantel en la mesa de la cocina. Sardine ni siquiera sabía que tenían uno.
—Mamá, ¿qué pasa? —preguntó, frunciendo el ceño con recelo.
La sonrisa se desvaneció del rostro de su madre.
—¿Qué va a pasar? Nada. Me ha parecido buena idea que comiéramos las dos juntas y nos permitiéramos un pequeño lujo. Como estos días he estado tan liada...
Sardine comenzó a picotear la musaka. No se creía ni una sola palabra.
Nunca habían tenido mucho tiempo para estar jun-tas. Su madre había trabajado de taxista desde que Sardine recordaba. Lo hacía para ganar dinero, pues el padre de Sardine se había marchado de casa cuando ella tenía seis meses. Sin embargo, madre e hija siempre se habían llevado bien, incluso muy bien, podría decirse. Y de pronto había aparecido el señor Sabelotodo. Hacía apenas seis meses de aquello, y desde entonces ya nada era igual.
Antes, Sardine se acurrucaba en la cama de su madre todos los domingos. Desayunaban juntas, ponían la tele y veían alguna película antigua en la cama. Pero desde que aquel tipo se había hecho un hueco entre las sábanas de su madre, Sardine evitaba a toda costa entrar en el dormi-torio, como si dentro viviera el mismísimo monstruo de las cavernas.
—¿Te apetecen unas hojas de parra rellenas?
Sardine meneó la cabeza sin apartar la vista de su ma-dre. Ella esquivó su mirada y se ruborizó. Estaba claro que algo malo pasaba.
—Mamá, ya vale —dijo Sardine—. Quieres darme al-guna mala noticia, seguro. ¿Le has vuelto a prometer a la abuela que la ayudaría en el huerto? ¡No tengo tiempo! ¡Me han puesto un montón de deberes!
—¡Qué va, esto no tiene nada que ver con la abuela! —contestó su madre—. Venga, come, que se te va a en-friar el plato.
Al parecer su madre tampoco tenía apetito. Estaba to-talmente absorta en sus propios pensamientos y juguetea-ba con el tenedor en el plato de ensalada.
La abuela Slättberg, que era la abuela materna de Sar-dine, no era precisamente lo que uno llamaría una abuelita simpática y entrañable, pero Sardine tenía que quedarse con ella los días que su madre tenía que trabajar. Y es que, si tuviera otra opción, no pasaría allí todas esas tardes en las que su abuela, por mucho que Sardine prefiriese salir a pasear con el perro, la obligaba a quedarse en el huerto por narices y a sudar la gota gorda trabajando. Es más, el año anterior Sardine incluso había tenido que rescatar a quince gallinas del hacha de guerra de su abuela, pero esa es otra historia...
¿Por qué había comida griega un día de diario normal y corriente? Sardine suspiró.
—¡Mamá, suéltalo ya! ¡El señor Sabelotodo quiere ve-nir a vivir con nosotras!
—¡No digas bobadas! —exclamó su madre. Enfadada, dio un golpe con el tenedor en la mesa y añadió—: ¡Y deja ya de llamarlo señor Sabelotodo!
—¡Pero si es que es un sabelotodo!
—¿Solo porque un día se le ocurrió decirte que marga-rina se escribe con «g»?
—¡Alguien que se fija en las faltas de ortografía de la lista de la compra es un sabelotodo! —replicó Sardine, elevando el tono de voz.
A su madre se le llenaron los ojos de lágrimas.
—¡Pues es mil veces mejor que los tipejos que me daban la tabarra por culpa de tus amiguitas! —sollozó.
Había pasado casi un año desde que a las Gallinas Locas se les había ocurrido la feliz idea de poner un anuncio en la 15sección de contactos para la madre de Sardine, pero ella to-davía les guardaba rencor. Entre lágrimas, se sonó la nariz.
—Se te ha corrido el rímel —murmuró Sardine—. Está bien, te prometo que no volveré a llamarlo «señor Sabelo-todo», palabra de Gallina. Pero haz el favor de contarme de una vez —agregó, llevándose un trozo de musaka fría a la boca— a qué viene este banquete. Y no me digas que no sabes cocinar, porque sabes perfectamente que no me refiero a eso.
Su madre cogió la servilleta que había junto a su plato y se secó con ella los ojos.
—Necesito unas vacaciones —dijo sin mirar a Sardine a la cara—. Hace por lo menos tres años que no descanso. El viaje que quería hacer contigo a los Estados Unidos en primavera se quedó en nada, y luego en verano no quisis-te separarte de tus amigas. Pero dentro de poco tendrás las vacaciones de otoño y... —En ese instante se detuvo—. Bueno, que hemos pensado que podríamos escaparnos unos días a la costa del mar Báltico.
Sardine frunció el entrecejo.
—Que podríamos escaparnos, ¿quiénes? ¿A quién te refieres cuando dices «podríamos»? A nosotras y a ese... —Sardine logró morderse la lengua a tiempo—. ¿A no-sotras y a tu..., tu cariñín, o como lo llames?
La madre de Sardine miró el mantel y después el tene-dor; luego se contempló las uñas. De hecho, miró a todas partes menos a Sardine.
—Thorben y yo habíamos pensado... —comenzó a decir. Después se interrumpió y comenzó a juguetear con el tenedor—. Habíamos pensado que alguna vez nos gustaría... ¡Bueno, ya está bien, esto es una tontería! —Y soltó el tenedor con tanta rabia, que se hundió en la salsa 16de yogur—. ¡Ni que te estuviera confesando un crimen! —exclamó—. ¡No hay nada de malo en todo esto!
—¿En qué no hay nada de malo? —Sardine intuía que la respuesta iba a ser dura. Por alguna razón, lo sabía.
De pronto se sintió incapaz de seguir comiendo.—¡Nos gustaría marcharnos solos unos días! —excla-mó su madre mirando hacia arriba, como si acabara de romperle el corazón a la lámpara que colgaba del techo en lugar de a su hija, que se había quedado de piedra—. Nosotros solos. Sin niños.Al fin lo había dicho.
Sardine notó que los labios comenzaban a temblarle. Así que era eso. Había dejado de ser «nosotras»: mamá y Sardine; ahora era «nosotros»: mamá y el señor Sabeloto-do. Una rabia feroz comenzó a recorrerle todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Agarró con to-das sus fuerzas el mantel, aquel estúpido mantel de flores, y sintió un deseo irresistible de tirar de él para que toda esa comida de «me ha parecido buena idea que comiéra-mos las dos juntas y nos permitiéramos un pequeño lujo» saltara por los aires.
Sardine notó que su madre la observaba con preocu-pación.
—¿Sin niños? ¿Acaso tenéis que cargar con algún otro niño aparte de mí? ¿Hay algo más que deba saber?—¡Basta ya, Geraldine! —Su madre se había quedado tan blanca como la servilleta de tela que había junto a su plato.
Servilletas. Nunca usaban servilletas de tela. Sardine continuaba agarrando el mantel.
—¡Pero también he pensado un plan para ti! —oyó de-cir a su madre.
Sardine notaba un inmenso vacío en la cabeza, pero sentía un vacío más grande aún en el corazón.
—Una amiga mía tiene una escuela de equitación, una granja con caballos. Tú no la conoces, íbamos juntas al colegio... —prosiguió su madre. Hablaba tan rápido que se trababa con sus propias palabras—. Hace ya unos años que la tiene, aunque yo nunca he ido a visitarla porque ya sabes que los caballos me dan miedo, pero tiene que ser un lugar precioso. La he llamado y todavía le quedaban plazas libres para las vacaciones de otoño; no sale muy caro, así que... —Sardine oyó que inspiraba profundamente—, te he inscrito para la primera semana.
Sardine se mordió los labios. Una escuela de equita-ción. «No me gustan los caballos —quería decirle—. Lo sabes perfectamente. Esa cursilada de montar a caballo es cosa de niños pijos». Pero no conseguía hablar. Solo una palabra le venía a la mente: traidora, traidora, traidora, traidora.
Llamaron a la puerta.
La madre de Sardine se sobresaltó, como si en lugar de llamar a la puerta alguien hubiera irrumpido en la casa por la ventana.
—A que adivino quién es —soltó Sardine.
De pronto volvían a salirle las palabras, pero de todas las que se le pasaban por la mente en aquellos momentos, ni siquiera una sola de ellas era agradable. Apartó la silla de la mesa y se dirigió al pasillo.
—¡Al menos podrías decirme que lo entiendes! —ex-clamó su madre tras ella—. ¡Solo son unos días, caramba, no creo que sea mucho pedir!
Sardine apretó el botón del interfono para abrir la puer-ta de abajo. Luego oyó que el señor Sabelotodo subía las escaleras a toda velocidad, como si se hubiera propuesto batir un récord. Sardine se puso el abrigo.
—¡Comprendo perfectamente que te sientas herida! —exclamó su madre desde la cocina—. Pero reconoce que otras niñas darían lo que fuera por irse de vacaciones a una escuele de equitación...
Sardine cogió las llaves de casa. Oyó que el señor Sabe-lotodo llegaba jadeando al último tramo de las escaleras.
—Hola, Sardine —saludó, asomando la cabeza por la puerta.
Ella lo apartó para pasar.
—Para ti soy Geraldine —le espetó—. A ver si te lo aprendes de una vez.
—¡Vaya, veo que volvemos a estar de morros! —lo oyó comentar.
Luego cerró la puerta tras de sí. Sardine comenzó a bajar las escaleras mucho más rápido que él, y eso que de tanta rabia como sentía, le costaba respirar.
—¡Sardine! —gritó su madre desde arriba. Con gesto de disgusto se apoyó sobre la barandilla. Detestaba gritar por las escaleras—. ¿Adónde vas?
—¡Lejos! —respondió Sardine. Volvió a arrastrar su bi-cicleta hasta la calle y cerró de un portazo.
Otras entregas de la serie »Las Gallinas Locas«